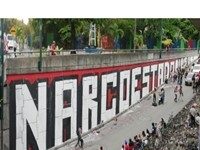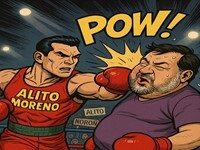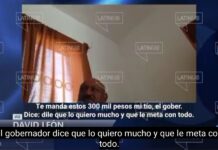La educación cumple un rol clave en el desarrollo de las personas y las sociedades. Mejora las oportunidades laborales, reduce las brechas sociales y tiene un impacto directo en la calidad de vida. Por eso, evaluar el desempeño de los sistemas educativos en América Latina permite conocer avances y pendientes en materia de equidad y aprendizaje.
- En la región, los resultados varían según el país. Algunos alcanzan coberturas escolares altas, mientras que otros enfrentan más dificultades en la permanencia o en el nivel de conocimientos de los estudiantes. Para tener una visión más completa, el Índice de Resultados Escolares (IRE) compara distintos indicadores en jóvenes de 15 años.
¿Qué es el IRE y cómo se calcula?
El Índice de Resultados Escolares (IRE) es una medición desarrollada por el Observatorio de Argentinos por la Educación. Utiliza datos de las pruebas PISA de la OCDE y los cruza con información de encuestas de hogares. Evalúa cuántos adolescentes de 15 años cumplen tres condiciones al mismo tiempo: estar escolarizados, cursar el grado que les corresponde y alcanzar los niveles mínimos de rendimiento en Lectura y Matemática.
- Esta medición busca ofrecer una mirada integral sobre la educación. No solo toma en cuenta la asistencia o la permanencia en el sistema educativo, sino también el aprendizaje alcanzado. De esa forma, se puede observar qué tan eficaz es un sistema para garantizar trayectorias escolares completas y exitosas.
El informe del IRE se centró en ocho países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. El resultado de cada país corresponde al porcentaje de estudiantes que cumplen simultáneamente los tres criterios mencionados.
Con 38 de cada 100 estudiantes, Chile encabeza el ranking educativo
Chile alcanza un IRE de 38. Es decir, 38 de cada 100 estudiantes de 15 años completan su escolaridad en tiempo y forma y logran un nivel aceptable en Lectura y Matemática, de acuerdo con los estándares de la prueba PISA 2022.
- Además, la cobertura escolar en ese país llega al 95 % entre los jóvenes de hasta 17 años, lo que indica una permanencia alta dentro del sistema educativo. Estos resultados lo colocan como el país mejor posicionado en la región en términos de eficiencia y continuidad educativa.
El IRE también refleja la capacidad de los sistemas educativos para sostener trayectorias escolares sin interrupciones. En el caso de Chile, esa consistencia se ve en la combinación de alta cobertura con desempeño mínimo asegurado en dos áreas clave.
¿Dónde se encuentra Perú en el IRE?
Por su parte, el Perú ocupa el tercer lugar en el ranking del IRE con un resultado de 28. Esto quiere decir que 28 de cada 100 estudiantes peruanos de 15 años cumplen las tres condiciones evaluadas: estar escolarizados, estar en el grado correspondiente y obtener resultados mínimos en Lectura y Matemática.
- El país se encuentra por debajo de Chile (38) y Uruguay (36), pero por encima de México, Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay. Este resultado muestra que, aunque aún hay retos en calidad de aprendizaje, el Perú mantiene un nivel de permanencia escolar mayor que otros países de la región.
La medición evidencia tanto los avances como los desafíos pendientes. Aumentar la proporción de estudiantes que alcanzan buenos niveles de comprensión lectora y habilidades matemáticas sigue siendo una prioridad para elevar el índice en futuras ediciones.
Educación en Latinoamérica: estas son las cifras del IRE por país
El IRE compara ocho países latinoamericanos. Estos son los resultados reportados en el índice:
- Chile: 38 de cada 100 estudiantes
- Uruguay: 36 de cada 100
- Perú: 28 de cada 100
- México: 23 de cada 100
- Brasil: 23 de cada 100
- Argentina: 22 de cada 100
- Colombia: 19 de cada 100
- Paraguay: 11 de cada 100
Los datos reflejan una diferencia de más de 25 puntos porcentuales entre el primer y el último lugar. También muestran que, en la mayoría de países de la región, menos de un tercio de los estudiantes alcanza los mínimos esperados en tiempo y forma.
América Latina: el costo de tener un título universitario
La educación superior en América Latina abre sus puertas a cada vez más estudiantes. Entre 2011 y 2020, la matrícula creció en un 35%, según un informe de la Red de Índices, de la Organización de Estados Iberoamericanos. El 2020, había unos 30 millones de estudiantes en esta área.
- El sueño de tener un título profesional, logrado con estudio y esfuerzo, para muchos jóvenes implica también un fuerte endeudamiento. En Chile, un proyecto de ley presentado por el presidente Gabriel Boric busca condonar y reprogramar parte de la deuda estudiantil, lo que podría beneficiar a más de un millón doscientas mil personas. Al mismo tiempo, crea un nuevo sistema de financiamiento en la educación superior.
El debate sobre el costo de obtener un título universitario y las formas de financiamiento no solo preocupan en Chile. Al otro lado de la cordillera, en Argentina, donde la universidad estatal pública y gratuita ha sido uno de los pilares del sistema educativo, docentes y estudiantes han salido a la calle en protesta ante el anuncio de recorte del presupuesto de las universidades por parte del presidente Javier Milei.
«América Latina es una de las regiones de mayor diversidad, heterogeneidad, fragmentación, desigualdad y segmentación del mundo. El sistema de educación superior se parece al de Estados Unidos, donde hay instituciones de muy baja calidad, pero de amplio acceso, hay otras de buena calidad y de amplio acceso, otras de mediana calidad que cobran mucho y otras que son de elite, que cobran muchísimo”, dice a DW Axel Didriksson, investigador titular de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
El académico divide la educación superior latinoamericana en tres grupos: un 5 % de instituciones privadas caras, llamadas de elite; un 15 % de macro universidades públicas de excelencia, que hacen investigación, gratuitas o de bajo costo; y, por último, cerca de un 80 % de públicas o privadas «de garage”, de costo medio o bajo, que no tienen buenas bibliotecas ni instalaciones y no hacen investigación, sino que se enfocan básicamente en la docencia.
Panorama diverso
La realidad en América Latina en cuanto a prevalencia de la educación superior pública y privada, costos de los aranceles y tasa de estudiantes por país es sumamente diversa. «Hay desde países donde la educación superior es completamente gratuita para todos los estudiantes, lo que ocurre solo en Cuba, y para una gran mayoría en Argentina y Uruguay”, dice a DW José Joaquín Brunner, académico de la Universidad Diego Portales (UDP).
«En el otro extremo hay situaciones en que la gran mayoría paga por la educación superior, como es el caso de Brasil, donde esta es ofrecida por empresas con fines de lucro y una parte significativa es a distancia. Gran parte de los jóvenes de menores recursos en ese país accede a ese tipo de oferta”, agrega el experto chileno.
- Los jóvenes brasileros de familias de mayores recursos, en cambio, van a universidades gratuitas del Estado como la de Sao Paulo, pues obtienen habitualmente altos puntajes en el sistema de selección, debido a que cuentan con un mayor capital educacional.
- En Chile, más del 80 % va a planteles privados. Este país tiene, además, algunas de las casas de estudio más caras de la región. Por la carrera de Medicina, la Universidad Católica de Chile, una de las más antiguas y mejor rankeadas de América Latina, cobra un arancel mensual de unos mil euros. En contraste, la Universidad de Sao Paulo, primera en el ranking Scimago, es gratuita.
Calidad y precios
Desde 2016, los jóvenes chilenos que pertenecen al 60 % de menores recursos relativos en la sociedad, asiste gratuitamente. Otra parte paga aranceles y cuenta con crédito estudiantil. Si provienen de familias muy pudientes, pagan directamente, explica Brunner.
El experto de la UDP afirma que, aunque el cobro de la universidad en Chile es caro, en la práctica el conjunto de apoyos financieros, como becas y créditos, vuelve a esa universidad accesible, lo que permite una alta tasa de matrícula.
- No existe un patrón o asociación entre el sistema de pago y la calidad. Existen universidades privadas pagas de excelencia, y otras estatales gratuitas igualmente reconocidas. Las tasas de matrícula de las privadas también son muy dispares. Las más altas se observan en Argentina, Chile y Uruguay.
- Y también hay sorpresas, sostiene Brunner: «De acuerdo con los datos del Banco Mundial, por lejos, el país que tiene una mayor proporción de jóvenes, del 20 % de las familias más pobres, en la educación superior es Chile, que ha tenido tradicionalmente un sistema alto en pago, pero con becas y créditos, y ahora, con una parte de gratuidad. Aquí, el 40 % de ese quintil más pobre asiste a la educación superior. El promedio de América Latina es más o menos un 15 % de ese grupo”.
«En América Latina tenemos todas las combinaciones imaginables. Lo que interesa es, en cada país, si el sistema es capaz de tomar a los jóvenes que están en edad de estudiar. Ahí tenemos que Chile y Argentina, con dos sistemas completamente distintos, están entre los países con mayor tasa de participación del mundo, sobre el 90 %”, agrega. En algunos países de Centroamérica, en tanto, menos del 20 % tiene la capacidad de acceder a la educación superior.
Endeudados por estudiar
Uno de los casos más críticos es el de Estados Unidos, donde hay más de 43 millones de deudores estudiantiles. Aunque a otra escala, el caso de Chile es similar y bastante único en América Latina, en cuanto a la cantidad de deudores, intereses involucrados y altos montos acumulados.
- En ese país sudamericano, muchos lograron estudiar gracias al sistema de crédito. En opinión de Brunner, en sus orígenes, el crédito estaba mal diseñado y dio pie a que los estudiantes acumularan importantes deudas. Una parte incluso no tiene posibilidad alguna de pagarlo. Son personas de bajos recursos, que no se titularon, no tienen empleo, estuvieron morosos por años, y a causa de los altos intereses que existían originalmente, acumularon esta carga.
A ese grupo, de unas 70 mil personas, apunta principalmente la condonación propuesta por el mandatario chileno Boric. También considera reprogramar las deudas de más de un millón de personas. En opinión de Brunner es una «buena solución para todos y da una señal clara de que las deudas hay que pagarlas”.
Desafíos para América Latina
Para Didriksson, las reformas de gobiernos progresistas a finales del siglo XX y principios del XXI hicieron avances en la inclusión educativa. Y más recientemente, destaca «la creación de universidades públicas en lugares apartados y marginados en México, que pone el acento en evitar la desigualdad, además de programas de becas que dan la posibilidad de ingresar a las instituciones”.
- Brunner observa que «tener buenas universidades en todo el mundo resulta muy caro. Entonces, en América Latina es un gran desafío, porque los países se están moviendo en la dirección de Argentina y Chile, que es ampliar la cobertura de educación superior”.
- Al respecto, estima que no es lógico y resulta carísimo que todos los jóvenes hagan carreras universitarias: «Hay que tener formaciones más cortas y de carácter más técnico, que le permitan a la gente estudiar y empezar a trabajar, y luego seguir estudiando, si así lo quieren”.
- El otro gran problema es cómo países con el ingreso per cápita de América Latina pueden financiar una educación superior masiva de manera sustentable y sistemas cada vez más masivos, complejos y caros.
«El Estado no está en condiciones de hacerse cargo. La gran respuesta, que no les gusta a todos políticamente, es que haya sistemas de financiamiento mixto, donde el estado paga una mitad y los estudiantes, la otra, y con sistemas de crédito estudiantil muy bien diseñados”, apunta Brunner.
En opinión de Didriksson, «a nivel público es deseable que la educación estatal no sea una mercancía. Es un bien público y social y un derecho humano. Debe tender de forma gradual y progresiva a la gratuidad. Además, genera capital humano de alto nivel, profesional y técnico, que nos permite tener un impacto social en un desarrollo con bienestar”.
6 factores que América Latina debe tener en cuenta para mejorar la educación
Datos del estudio ERCE 2019 divulgado por la UNESCO revelaron que en 16 países de la región, en promedio, más del 40% de los estudiantes de 3er grado y más del 60% de los de 6to grado de primaria no alcanzan el nivel mínimo de competencias fundamentales en Lectura y Matemática.
- Las pruebas fueron realizadas en 2019 a unos 160.000 alumnos de más de 4.000 escuelas públicas y privadas en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
- El estudio reveló, por ejemplo, que los estudiantes en el nivel más bajo de desempeño en lectura en 6to grado no pueden inferir información, cuando para hacerlo deben conectar ideas que se presentan en distintas partes de un texto. Y los del nivel más bajo en 3er grado no pueden localizar información en un texto a menos que aparezca muy destacada.
«Yo creo que los resultados de este estudio son muy, muy preocupantes para la región en tres dimensiones», señaló Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO (OREALC/UNESCO) con sede en Santiago.
Pero la directora de OREALC/UNESCO habló desde su vasta experiencia sobre seis factores que América Latina debería tener en cuenta para mejorar su desempeño.
1.- Compensar la desigualdad, la gran cuenta pendiente: Carlos Henríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación en la Calidad de la Educación de UNESCO (LLECE), dio un dato impactante: las diferencias de puntaje entre alumnos dentro de cada país llega a ser más del doble de la brecha entre distintos países. En otras palabras, las escuelas no están cumpliendo con el rol de igualar oportunidades.
- «Hemos fallado como sistemas educativos en hacer que la escuela logre compensar, que las escuelas a donde van niños que llegan con desventajas por el bajo nivel económico y cultural, quizás de sus familias, encuentren en la escuela un ámbito en el que puedan nivelarse», afirmó Uribe.
«Esto es muy preocupante porque la escuela está reproduciendo una desventaja que ya traen los estudiantes».
Uribe señaló que hay factores promueven la necesaria nivelación, como el acceso a materiales educativos y tecnología.
2.- Formar y valorar a los docentes: En el lanzamiento del informe, la viceministra de Educación de Perú, Nelly Palomino, afirmó que una estrategia importante de su país en los últimos años «ha sido apostar por la formación, capacitación y acompañamiento de los directores de las instituciones educativas con la finalidad de fortalecer su liderazgo pedagógico».
- Para Uribe, «el tema docente es un tema que tiene muchísimas dimensiones y que empieza desde a quien atraes tú a la docencia, pues en la región en las últimas, yo diría, dos, tres décadas, la profesión sufrió un proceso de desprestigio y fue cada vez más difícil atraer personas con muy buenos niveles de formación».
«Algunos países han hecho mucho esfuerzo en poder revertir eso a través de incentivos, mejoras de salarios, a través de visualizar el trabajo docente como una profesión de la importancia que tiene. Justamente ahorita en Chile se acaba de celebrar el premio al mejor docente del país».
3.- Ayudar a los padres a ayudar: Nelly Palomino mencionó entre las acciones implementadas por Perú la realización de «jornadas para encuentros con padres de familia en las que reciben capacitación y orientación de cómo ayudar a sus hijos e hijas para mejorar sus aprendizajes».
Uribe afirmó que «hay muchos programas que han intentado traer y acercar más a los padres a la escuela, pero no puedo decir que sea una práctica común en América Latina».
4.- Sentar las bases: la importancia del preescolar: El estudio apuntó que los niños que fueron a un preescolar obtuvieron mejores resultados que aquellos que no tuvieron acceso a esa educación inicial.
- «La educación preescolar es importante para todos los niños, pero más aún para los niños en donde en sus casas no hay un ambiente que ayude al desarrollo de sus habilidades», señaló Uribe.
La educación preescolar cumple la función de estimular a los niños en una etapa crucial del desarrollo de su cerebro.
5.- Saber en qué invertir: En el debate que acompañó al lanzamiento de ERCE 2019, el ministro de Educación de República Dominicana, Roberto Fulcar, señaló que debido a un amplio proceso de movilización social «se logró un significativo incremento en la inversión pública en educación, que alcanza el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), casi el doble de lo que se venía invirtiendo anteriormente en República Dominicana».
- (A efectos de comparación, el gasto público en educación como porcentaje del PIB, según datos del Banco Mundial de 2019, fue de 7,6% en Noruega, 6,3% en Finlandia, 6,1% en Brasil, 5,4% en Perú, 12,8% en Cuba y 3,3% en Guatemala). Uribe aclaró que la inversión por sí sola no es una solución.
6.- Una carrera contra el tiempo: recuperar a los niños después de la pandemia: El estudio, publicado el 6 de diciembre de 2021 conjuntamente por la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial, presentó datos concretos, no solo estimaciones, sobre el impacto de la pandemia en las escuelas.
- El informe, «El estado de la crisis global de educación: un camino hacia la recuperación«, señala por ejemplo que los alumnos en el estado de Sao Paulo, en Brasil, aprendieron solo el 28% de lo que hubieran aprendido en clases presenciales, y que el riesgo de abandono aumentó más del triple.
En el caso de México, datos de dos estados indican «pérdidas significativas de aprendizaje en lectura y matemáticas». Y el impacto es peor en alumnos de hogares de bajos ingresos y niñas. Tanto en México como en Brasil las pérdidas de aprendizaje fueron mayores en matemáticas que en lectura.
Recuperar a los niños es urgente. Evidencia existente sobre anteriores interrupciones de la educación, como el terremoto en Pakistán en 2005, muestra que sin medidas de recuperación las pérdidas en educación pueden incluso incrementarse luego de que los niños regresan a las escuelas./Agencias-PUNTOporPUNTO