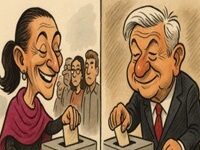Han pasado casi 50 años sin una revolución socialista victoriosa, más de 30 desde el fin de la Unión Soviética, más de 15 años de una crisis económica sin salida y al menos 10 años de ascenso ininterrumpido del fascismo en todo el mundo. Y no parece que las cosas vayan a mejorar a corto o medio plazo.
Europa, dividida por la guerra y en rápido declive, se encuentra en medio de una transición política que probablemente reforzará a la extrema derecha en el próximo periodo; los países latinoamericanos luchan por evitar que el fascismo llegue al poder (y, en algunos casos, regrese); en Estados Unidos, la probable victoria de Trump parece apuntar a un nuevo ciclo de gobiernos autoritarios, negacionistas y xenófobos en todo el planeta; en la Franja de Gaza, una operación genocida pretende borrar del mapa al pueblo palestino y empujar a los supervivientes a la desértica península del Sinaí, en Egipto, donde Israel quiere que languidezcan hasta la muerte y sean olvidados para siempre.
Todos estos factores podrían teóricamente apuntar a un paralelismo con la situación que vivió el mundo a principios del siglo XX, cuando la crisis del sistema de dominación imperialista también alcanzó una especie de pico nunca imaginado, que condujo al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 y al triunfo de la Revolución Rusa en 1917. Pero eso no es cierto. No estamos en vísperas de una nueva oleada revolucionaria mundial.
- El comienzo del siglo XX se caracterizó, por un lado, por la aguda crisis del sistema (algo que vemos hoy), pero por otro, por el avance imparable del movimiento, la organización y la conciencia proletarias en todo el mundo. Fue una época en la que se fortalecieron los grandes partidos socialdemócratas europeos, gérmenes de lo que sería el futuro movimiento comunista internacional.
La ausencia de revoluciones socialistas victoriosas desde 1975 es un hecho que debemos afrontar con valentía y comprender sin autoengaños. Es más, constituye un drama de dimensiones casi existenciales para los revolucionarios, con tremendas consecuencias subjetivas para la construcción de partidos y corrientes socialistas en todo el mundo. Sin embargo, el «realismo leninista», como decía Trotsky, no puede confundirse con el escepticismo estéril, antesala del cinismo y el nihilismo. Si no vemos ni experimentamos revoluciones.
¿Qué es una revolución?
No existe ninguna obra específica en la que Marx expusiera su teoría de la revolución de forma concisa y definitiva. Quizás el Manifiesto Comunista de 1848 sea la obra que más se acerca a resumirla. Pero, en general, sus indicaciones están dispersas en diversos escritos. El libro de Michael Löwy La teoría de la revolución en el joven Marx es probablemente la mejor sistematización sobre el tema. Pero no es más que eso: una sistematización, lo que significa que tuvo que recurrir a muchas obras diferentes para elaborar una síntesis.
- En algunos textos, Marx se ocupa de comprender el mecanismo histórico por el que una clase políticamente dominada, económicamente explotada y humanamente alienada se convierte en la clase dominante para la liberación de toda la humanidad: Manuscritos económicos y filosóficos, La ideología alemana, Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, etc.
En otros, el filósofo alemán analiza procesos revolucionarios concretos, tratando de sacar conclusiones prácticas y darles una orientación política: El 18 Brumario de Luis Bonaparte, La lucha de clases en Francia, Mensaje al Comité Central de la Liga de los Comunistas (1850) y otros.
Los movimientos sociales en América Latina
En Amércia Latina desde la primera elección de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en el año 1998, hay que calibrar el papel que han jugado los movimientos sociales en esta región durante estos veinte últimos años.
Estos movimientos tienen unas historias, unas bases sociales y reivindicativas y de anclaje en los territorios rurales o urbanos muy diferentes. Pero sin embargo, son capaces de movilizarse colectivamente alrededor de objetivos comunes, especialmente cuando un proyecto político gubernamental, supranacional o económico (estrategia de una multinacional, por ejemplo) amenaza a los sectores que representan.
Es posible identificar algunas familias estructurales en el seno de esta nebulosa de organizaciones locales, regionales o nacionales en las que la historia común se ha forjado en las resistencias a las oligarquías y a las políticas neoliberales desde hace una treintena de años : los movimientos indígenas (muy activos en particular en los países andinos) ; los movimientos y sindicatos campesinos (presentes en el conjunto del sub-continente y en el que los movimientos de trabajadores rurales sin tierra del Brasil (MST) es el más emblemático y el más poderoso) ; los movimientos de mujeres ; los sindicatos obreros y de la función pública ; los movimientos de jóvenes estudiantes ; las asociaciones medioambientales.
Estos movimientos han contribuido de varias maneras a la ola de victorias que ha conducido a América Latina hacia la única región del mundo gobernada mayoritariamente por el centro izquierda y la izquierda desde hace más de diez años.
Por un lado, por sus poderosas movilizaciones -a veces casi insurrecciones como en Argentina, en Bolivia o en Ecuador a comienzos de 2000- contra los regímenes políticos, los partidos y las oligarquías económicas. Por otro lado, por la formulación de reivindicaciones y de proposiciones posibles de inspirar o definir los programas de los candidatos progresistas. Y esto, en particular, en el dominio de la refundición de reglas de la vida democrática. Y por último, al proporcionar bases sociales organizadas durante las campañas electorales.
En ciertos casos, los movimientos sociales han impulsado la formación de partidos o han contribuido en ellos en gran medida: en Bolivia, con el Movimiento Al Socialismo (MAS), en Ecuador, donde la creación de la coalición Alianza PAIS se ha beneficiado de un fuerte apoyo de los movimientos indígenas comprometidos contra los gobiernos anteriores, en Brasil dónde han participado en la fundación del Partido de los trabajadores (PT).
Todos los gobiernos progresistas latinoamericanos convergen hoy en día alrededor de unos objetivos políticos y geopolíticos comunes que integran varias preocupaciones centrales de los movimientos sociales: rechazo del neoliberalismo; refundición de la soberanía popular y nacional a través de los procesos de elección de asambleas constituyentes y/o el desarrollo de formas de democracia participativa o de implicación popular (las « revoluciones ciudadanas » en la terminología ecuatoriana); reconocimiento, en este marco, de los derechos de los pueblos indígenas, recuperación de los recursos naturales y energéticos (con, en algunos casos, procesos de nacionalización); puesta en marcha de programas sociales de envergadura en los dominios de la sanidad, la educación, de la lucha contra la pobreza, emancipación de las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial, etc) y en lo referente a los Estados Unidos; desarrollo de nuevas formas de integración regional inéditas ( Alianza boliviana para los pueblos de nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos -ALBA-TCP-, Unión de naciones sudamericanas -UNASAR-, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – CELAC-).
Conviene señalar que estos objetivos no se acompañan de un replanteamiento de la economía de mercado y se inscriben en el marco de integración de la región sudamericana en la economía capitalista mundial.
Las recientes victorias de Ollanta Humala en las elecciones presidenciales del Perú (junio), de Cristina Fernández en Argentina, el 23 de octubre o el mismo Daniel Ortega el 6 de noviembre ( en la que la acción es, sin embargo objetivo de debate en el seno de los movimientos sociales) confirman la continuidad de esta dinámica política.
En 2012, Venezuela será sometida por un escrutinio presidencial (7 de octubre de 2012) donde lo que está en juego es crucial para el devenir de la izquierda latinoamericana, mientra que Hugo Chávez se enfrenta a las consecuencias de un cáncer.
1990-2005: neoliberalismo y convertencias de resistencias
Los movimientos sociales entre los más activos y los más emblemáticos del periodo actual forjan su historia en los años de luchas contra las dictaduras [3]. Estas dominaron la región entre los años sesenta y finales de los ochenta, y en ciertos países de América central como Guatemala hasta los años noventa.
- En América Latina, las décadas de los ochenta y de los noventa se han correspondido con el fin del ciclo de las dictaduras y de los golpes de estado y con la imposición progresiva (mitad de los años ochenta y durante los años noventa), del poder sistemático del neoliberalismo en todos los países por las clases políticas locales (tanto conservadoras como socialdemócratas), el FMI y el Banco Mundial (planes de ajustamiento estructural). La región se ha convertido de esta manera en el laboratorio del neoliberalismo mundial.
Estos programas basados en la liberalización y la privatización de todos los sectores de actividad, en la reducción de la esfera en la sociedad, en la apertura de economías a las empresas multinacionales han desembocado por todas partes en la explosión de la pobreza, desigualdades sociales, corrupción de los sistemas y de las personalidades políticas y la exclusión de sectores enteros de población de la población de la ciudadanía (en particular, las comunidades indígenas).
- Desde 1994, las nuevas dinámicas se desarrollan a partir de la adquisición de las movilizaciones de 1992. Entre ellas, se puede señalar la aparición del « Grito de los excluidos » (por el trabajo, la justicia y la vida). Este iniciativa adquiere la forma de una de las primeras coordinaciones continentales de « redes de movimientos de organizaciones populares presentes en diversos países latinoamericanos y caribeños ».
Ese mismo año nace en México el movimiento de insurrección zapatista. Este último se levanta contra la entrada en vigor en Canadá, los Estados Unidos y México, del Acuerdo de libre comercio norteamericano (Alena)
Por su parte, la Coordinación latinoamericana de las organizaciones rurales (CLOC) se fundó por 84 organizaciones provenientes de 18 países y se unió a la red internacional de La vía campesina.
- Entre 1998 y 2005, la ASC va a organizar tres « Cumbres de pueblos de las Américas » haciendo frente a las Cumbres de las Américas de los jefes de Estado y de gobiernos. Cada uno permite movilizar los movimientos sociales, ONG, sindicatos de todo el continente y de cualquier sector, en el marco de adopción de « Declaración » de proposiciones, reivindicaciones y una agenda común de movilizaciones contra las políticas amenazadas por los gobiernos latinoamericanos y los proyectos hegemónicos de los Estados Unidos.
La combinación de tres factores va a permitir hacer fracasar las negociaciones. A comienzos de los años 2000, varias victorias sociales y/o políticas determinantes se obtienen en los marcos nacionales. En el mismo tiempo tiene lugar el ascenso regional e internacional, un proceso único de convergencias y de coordinación de luchas sociales y políticas.
Se trata del Forum Social Mundial en el que la primera edición tiene tiene lugar en Porto Alegre en Brasil en 2001. Finalmente, los primeros gobiernos progresistas salen de la unión de estas movilizaciones populares y reivindicativas entrando en escena en Argentina, en Bolivia, en Brasil y en Venezuela.
El acuerdo finalmente fracasó en 2005 en Mar del Plata en Argentina (4º cumbre de las Amérucas) cuando Hugo Chávez y Evo Morales se unieron a los movimientos sociales, con el apoyo de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay) para rechazar el acuerdo propuesto por Geroge W. Bush.
2005-2011: Modelo de desarrollo y de las relaciones movimientos/partidos/Estados
Los movimientos sociales de la primera década del siglo XXI han conservado una capacidad de movilización social y política significativa con la llegada al poder de gobiernos «amigos». Por su parte, las redes permanecen activas en los niveles nacional, regional (aplicación progresiva de un Consejo de los movimientos sociales del ALBA [12] e internacional (Forums sociales, etc.).
A pesar de todo, ha habido contradicciones y tensiones en estos últimos años entre los actores sociales y políticos. El caso de los movimientos indígenas es esclarecedor. Estos últimos están hoy en día en el corazón de los vivos conflictos con los gobiernos de Bolivia o Ecuador especialmente.
En Bolivia, el presidente Evo Morales va a poner fin, el 24 de octubre, a una nueva confrontación con las comunidades indígenas amazónicas. Estos últimos rechazan el desarrollo de un proyecto de carretera que atraviesa el Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis) en el norte del país. Este conflicto, marcado en un primer momento por una fuerte presión por parte de las autoridades, ha dado lugar a espectaculares marchas y acciones indígenas contra el gobierno. Este último finalmente renuncia al proyecto inicial.
- En Ecuador, varios sectores y dirigentes indígenas apoyaron la tentativa de un golpe de Estado organizado contra Rafael Correa en septiembre de 2010 para impugnarlo.
En cada uno de estos países, las configuraciones son diferentes. En Bolivia, Evo Morales ha sido puesto directamente en el poder por el MAS, una coalición de movimientos sociales y sindicales.
- En Ecuador, Rafael Correa ha podido igualmente contar con el apoyo de los movimientos sociales, especialmente de ciertos sectores indígenas, en su fase de conquista del poder del Estado. Pero ha debido también sufrir una concurrencia y una oposición regular de otros sectores indígenas en el seno de la Confederación de las nacionalidades indígenas de Ecuador -CONAIE- y del movimiento Pachakutik) en el que varios dirigentes están históricamente unidos al antigua presidente Lucio Gutiérrez.
- En Venezuela, Hugo Chávez ha precedido el impulso de un proceso de organización de movimientos sociales y la construcción aún en curso de un partido de la Revolución bolivariana el Partido socialista unido de Venezuela (PSUV).
Estas diferencias influyen en las dinámicas de las políticas y en la gestión de las contradicciones internas. Ellas imponen igualmente un límite en las comparaciones que se pueden hacer entre los diferentes procesos.
Así, la cuestión de la relación entre los movimientos sociales, los partidos, las instituciones y el Estado se basa en términos diferentes en cada experiencia.
Revoluciones cíclicas y populismo en América Latina
América Latina ha sido terreno fértil para ciclos de transformación política que, lejos de consolidar democracias sólidas y sostenibles, han oscilado entre la esperanza del cambio y la frustración de su fracaso.
- La teoría ciclina revolucionaria, ampliamente analizada por el historiador Crane Brinton, sostiene que muchas revoluciones siguen un patrón: crisis del régimen, ascenso moderado, radicalización del poder y una eventual reacción o restauración. Este modelo se puede observar, con matices, en varias naciones latinoamericanas donde los liderazgos populistas han jugado un papel determinante.
El populismo —ya sea de izquierda o de derecha— suele emerger en la fase de crisis, apelando al pueblo contra las élites y prometiendo refundar la nación sobre nuevas bases de justicia social o moralidad política. En este momento, el líder populista encarna simbólicamente la voluntad popular, desplazando los canales institucionales tradicionales. Lo hemos visto en casos como Venezuela con Hugo Chávez, Nicaragua con Daniel Ortega, o, en otro registro, el peronismo en Argentina.
- En la etapa de radicalización, el poder tiende a concentrarse y a debilitar los contrapesos democráticos. La retórica se vuelve excluyente, y la disidencia es percibida como traición. El aparato estatal se pone al servicio de la lealtad ideológica antes que del bienestar plural. La revolución, que comenzó con promesas de participación, termina empobrecida por la polarización, la represión y el autoritarismo.
Finalmente, como en el modelo cíclico clásico, surge una etapa de reacción: la ciudadanía, fatigada por la confrontación y el deterioro institucional, busca volver al orden, aunque ello implique renunciar a ciertos ideales o aceptar nuevas formas de autoritarismo “con rostro democrático”. Es en este punto donde el ciclo puede reiniciarse, en una suerte de eterno retorno que impide construir una cultura política madura.
Este fenómeno cobra especial relevancia en periodos electorales, cuando las tensiones sociales y económicas se agudizan y las emociones políticas son más fácilmente manipulables.
- En contextos de incertidumbre o descontento, los discursos populistas encuentran un terreno fértil para ofrecer soluciones simples a problemas complejos, desdibujando la deliberación racional y debilitando los marcos institucionales. El riesgo es que el voto, instrumento esencial de la democracia, sea instrumentalizado para legitimar proyectos de concentración de poder o erosión del Estado de Derecho, bajo la apariencia de un mandato popular.
- El desafío de América Latina es romper este ciclo. Ni el populismo mesiánico ni el elitismo tecnocrático ofrecen salidas sostenibles. Se requiere una institucionalidad fuerte, pero también sensible; un Estado de Derecho que combine legalidad con legitimidad, y una ciudadanía que asuma su rol no solo en las urnas, sino en la defensa cotidiana de los valores democráticos.
El análisis histórico no es una condena, pero sí una advertencia: mientras repitamos los ciclos sin aprender de ellos, seguiremos atrapados entre la ilusión de la revolución y la resignación del desencanto. Y en tiempos electorales, esa trampa se vuelve aún más peligrosa.
Movimientos sociales en América Latina
El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS) publicó un artículo titulado De estallidos sociales a comunidades políticas en América Latina, de los investigadores Daniel Flores Flores y Jaime A. Preciado Coronado, del CUCSH de la Universidad de Guadalajara (UdeG), comparten una serie de ideas clave sobre la politización de los movimientos sociales y su transformación en comunidades (geo)políticas de pertenencia, un concepto que ha adquirido gran relevancia en la actualidad.
- En América Latina, los movimientos sociales han sido una fuerza de transformación política y social clave en las últimas décadas. La convergencia de diversas luchas sociales, que incluyen los movimientos feministas, antirracistas, indígenas, campesinos sin tierra y otros colectivos, ha dado lugar a la creación de comunidades políticas de pertenencia (cpp), un concepto que ha permitido a estos grupos ir más allá de la lucha por derechos específicos, para articular demandas comunes y construir una identidad política colectiva.
Este fenómeno se ha manifestado de manera significativa en países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Haití y Puerto Rico, así como en las caravanas de migrantes que atraviesan México en su camino hacia los Estados Unidos.
Los investigadores señalan que, los movimientos que cuestionan el neoliberalismo y la globalización han sido etiquetados de manera peyorativa por las élites como “populistas” o “comunistas”. Esta descalificación, según Enrique Dussel, responde más a prejuicios que a una crítica fundamentada en evidencias empíricas, y refleja los temores de los sectores conservadores ante el desafío al orden establecido.
- Además, la politización de estos movimientos ha permitido que las cpp no solo se enfoquen en cambiar la estructura estatal existente, sino que también desafíen la idea de que el Estado es la única fuente legítima de poder político. Las cpp buscan crear espacios alternativos de autogobierno, como lo demuestran los Caracoles zapatistas en México, que operan fuera del control del gobierno mexicano, promoviendo un modelo de autogestión y organización comunitaria basado en principios de soberanía popular.
Entre 2019 y 2023, varios países latinoamericanos experimentaron importantes estallidos sociales, alimentados por factores económicos y políticos como la creciente desigualdad, la crisis de representación política, la debilidad de las instituciones y la explotación de recursos naturales.
En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) representó un ejemplo claro de cómo una cpp puede integrarse al sistema político para transformar las estructuras del poder. En Chile y Colombia, los movimientos estudiantiles, feministas y de comunidades indígenas y afrodescendientes jugaron un rol crucial, mientras que en Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) fue fundamental para articular las demandas de los pueblos indígenas en el espacio político.
Las cpp se caracterizan por una serie de procesos interrelacionados que las estructuran. Primero, están las políticas de identidad, que se basan en un origen común que se percibe como amenazado por factores externos como la discriminación o el despojo territorial.
- En segundo lugar, están las políticas de reconocimiento, que crean un sentido de pertenencia que une a las comunidades en torno a sus condiciones sociales y económicas. Y, finalmente, las políticas de pueblo, que buscan la soberanía no solo a nivel nacional, sino también en términos de autonomía territorial, cultural y política.
El caso de Puerto Rico es particularmente significativo, ya que, aunque es un territorio dependiente de los Estados Unidos, sus movimientos sociales han planteado demandas tanto de independencia como de justicia social y económica. Las movilizaciones en Haití, por su parte, han sido marcadas por un estado de estallido social permanente, con un tejido social deshecho debido a la debilidad del Estado y el auge del crimen organizado.
El feminismo, uno de los movimientos clave en la región, ha jugado un papel importante en la creación de cpp al vincular la lucha por los derechos de las mujeres con la lucha contra el patriarcado, el racismo y la exclusión social. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, la lucha feminista ha logrado visibilizar las demandas de género en los espacios políticos, desafiando las estructuras dominantes y promoviendo el reconocimiento de la diversidad sexual y de género.
- Sin embargo, algunos críticos de estos movimientos, como el sociólogo Stefanoni, argumentan que los movimientos de izquierda han sido acusados de imponer un “marxismo cultural”, en el que se cuestiona la libertad individual a favor de una agenda colectiva.
- Este tipo de críticas se ha convertido en una estrategia de deslegitimación de los movimientos progresistas, según Dussel, al emplear términos como “populista” y “comunista” para descalificar a los movimientos de izquierda y, en especial, a aquellos que luchan contra el neoliberalismo.
Una de las propuestas más polémicas que han surgido en este contexto es la idea del Estado plurinacional, promovida por los movimientos indígenas y populares en diversos países latinoamericanos.
Según los defensores de este modelo, como Enrique Dussel, la soberanía no debe entenderse únicamente en términos nacionales, sino también como un principio de integración política que reconoce las diversas identidades y culturas que coexisten dentro de un mismo territorio.
- La crisis ambiental y el cambio climático también han sido temas clave en las demandas de las cpp. Los movimientos sociales en América Latina han denunciado el despojo de tierras y la destrucción de ecosistemas por parte de las grandes corporaciones multinacionales.
- Las comunidades que luchan contra el deterioro ambiental también exigen el reconocimiento de sus derechos territoriales y la protección de la biodiversidad, planteando un desafío directo a las políticas neoliberales que priorizan el crecimiento económico a costa de la sostenibilidad ambiental.
En resumen, los movimientos sociales en América Latina han evolucionado hacia comunidades políticas de pertenencia que desafían las estructuras tradicionales del poder y buscan construir un nuevo orden político, social y económico. A través de la creación de estas cpp, los pueblos de la región están redefiniendo las formas de participación política y social, buscando nuevas formas de organización basadas en la justicia, la equidad y la democracia./Agencias-PUNTOporPUNTO