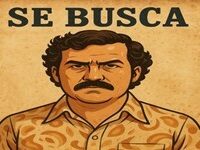América Latina está dando pasos significativos en su transición energética. La región ya cuenta con el 60% de su electricidad generada por fuentes renovables, una cifra que la Agencia Internacional de la Energía prevé que siga aumentando. Sin embargo, hay un factor que no usualmente es tan mencionado y está afectando la posibilidad de reducir las emisiones contaminantes de la energía.
- Las pérdidas de energía, es decir, la diferencia entre la cantidad de electricidad generada y la facturada a los usuarios finales, fueron en promedio del 17% por año en América Latina en las últimas tres décadas, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- De acuerdo a este reporte, esta cifra es tres veces superior a la de los países desarrollados. Esto genera entre cinco y seis millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono por año, que equivalen a las emisiones de 1,3 millones de autos.
- Especialistas las han denominado “emisiones compensatorias” ya que se requiere una mayor generación de electricidad para compensar las pérdidas. Los países que tienen una mayor proporción de generación de combustibles fósiles, como Argentina, México y Colombia, son los principales responsables de esas emisiones adicionales.
Las pérdidas de energía afectan a todos los países de la región y ocurren por causas técnicas y no técnicas. Las primeras se refieren a problemas en las líneas de transmisión y distribución, mayormente por falta de inversión y mantenimiento de las infraestructuras.
- Las segundas corresponden a energía entregada y no pagada por los usuarios, como el robo y el fraude en la energía.
“Las pérdidas de energía tienen el potencial de afectar el cumplimiento de los objetivos climáticos”, sostiene a Dialogue Earth Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA). “Cada unidad de energía que se pierde implica una mayor necesidad de generación para suplir la demanda”.
Las pérdidas de energía
- La mayor parte de la electricidad se produce en centrales y se envía a largas distancias a través de líneas de transmisión de alta tensión. Luego, llega a los consumidores a través de la red de distribución, que son los postes y cables que conectan a los hogares y negocios. Esta infraestructura puede sufrir diversos problemas que derivan en pérdidas técnicas de energía.
- Por ejemplo, pérdidas por la resistencia del material conductor a través del que fluye la energía, envejecimiento de la infraestructura y mal funcionamiento de los transformadores. Si bien son problemas inherentes a la transmisión de electricidad, especialistas coinciden en una falta de inversión generalizada en América Latina en las redes de transmisión y distribución.
“Los tomadores de decisión priorizan tener energía y se deja la red para segunda prioridad. Hay que invertir en paralelo en la red y en la generación, es ver al sistema como un todo”, afirmó a Dialogue Earth Ramón Méndez, ex director nacional de energía de Uruguay.
“Una infraestructura deficitaria se puede transformar en un problema económico y técnico importante”.
La inversión en infraestructura de distribución y trasmisión en la región se ha reducido cerca de un 40% de 2015 a 2021. Esto no solo puede generar pérdidas de energía, sino que también vuelve vulnerable a las redes a eventos climáticos extremos y puede generar problemas de servicio, los cuales afectan especialmente a poblaciones vulnerables.
- En América Latina, la mayor parte de las pérdidas de electricidad suceden en el sistema de distribución, mayormente debido a factores no técnicos, como el robo de energía, sostiene Santiago López Cariboni, profesor de economía de la Universidad de la República de Uruguay, y uno de los autores de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre pérdidas de energía.
“Es energía que se produce y se traslada, pero no es consumida de manera legal. Las personas rompen o alteran los medidores o ponen un cable que va directo de la red a sus hogares o comercios”, dice López Cariboni a Dialogue Earth.
- “Aun cuando los gobiernos pudieran cortar la energía a todos esos hogares no lo harían, eso generaría un problema social y económico enorme”.
Un usuario que roba energía consume hasta tres veces más que un hogar que no, estima López Cariboni. Al no pagar una tarifa, las personas no tienen incentivos a consumir menos o a tener tecnología de bajo consumo.
- De acuerdo con el informe del BID, las conexiones irregulares están relacionadas al crecimiento desordenado de las ciudades de América Latina en las últimas décadas.
El vertimiento de energía
Si bien no genera emisiones, la energía renovable también puede generar un problema de pérdidas de energía, tal como está ocurriendo últimamente en Chile.
- La participación de las energías solar y eólica alcanzó un récord de 40% en la generación energética del país en 2024. Sin embargo, así como aumentan su peso en la matriz, también lo hacen las pérdidas de energía.
- El fenómeno, también conocido como vertimiento, ocurre porque el desarrollo de proyectos renovables avanza mucho más rápido que la capacidad de transmisión y almacenamiento disponible.
En 2024, se desperdiciaron 5.900 gigavatios hora (GWh) en Chile, un 148% más que en 2023. La cifra representa el 20% de la energía solar y eólica generada por el país, estima Ana Lía Rojas.
- Jorge Leal Saldivia, socio de la empresa chilena de energía renovable LAS Energy, explica a Dialogue Earth que el vertimiento corresponde principalmente a la energía solar generada en el norte del país.
“No está la infraestructura de transmisión para poder traer esa energía al centro y sur de Chile, las líneas se congestionan y la energía se tiene que tirar”, agrega.
- Para Rodrigo Palma, investigador en el Centro de Energía de la Universidad de Chile, ha habido retrasos en la planificación energética.
“La entrada de la solar y eólica no ha parado y el ritmo de entrada es mayor que el de creación de capacidades desde el Estado. Esto puede frenar la penetración de las renovables en nuestro sistema energético”, dice a Dialogue Earth.
- Para 2040, todas las centrales eléctricas de carbón deberán dejar de funcionar en Chile, lo que se espera sea mayormente compensado con energía renovable.
El gobierno anunció en abril una licitación para ocho nuevos proyectos de mejora de la red, que se suman a los 12 proyectos puestos en marcha el año pasado. Una de las iniciativas más importantes, la línea de transmisión Kimal Lo Aguirre, se encuentra actualmente en revisión tras quejas de grupos sociales y medioambientales.
América Latina carece de sincronía
- En la región conviven redes eléctricas impresionantes con comunidades sin luz; universidades de excelencia mundial con sistemas básicos precarios.
- También megaciudades digitalizadas con periferias sin acceso a internet o sin los medios para hacerlo.
- Esa dualidad ha acompañado toda la historia regional: modernización concentrada y desarrollo desigual, o, en términos contemporáneos, circunstancias no inclusivas.
Transición que avanza, pero no progresa
- La transición energética avanza en número de proyectos, pero no en sincronía con la realidad.
Abundan los parques solares y los aerogeneradores, junto con los discursos que celebran “metas cumplidas”, pero la red que debería sostener esa transformación sigue atrapada en la lentitud.
- No es un diagnóstico alarmista, sino una radiografía del tiempo, como lo muestra el estudio Grid Indicators Latin America, publicado por PSR Inc. (2025).
- El informe compara a doce países de la región y confirma lo que muchos intuíamos pero pocos medían: la demora estructural en la ejecución de proyectos eléctricos.
Cuando el tiempo se vuelve el cuello de botella
El indicador Average Implementation Time —tiempo promedio entre la planeación y la entrada en operación de una obra— revela una constante inquietante: Latinoamérica se mueve lento y, por lo tanto, llega tarde.
Construir una línea de transmisión o una subestación puede tomar entre cinco y ocho años.
Cuando finalmente entra en operación, la demanda ya cambió, la tecnología avanzó y las condiciones que justificaban la obra son distintas.
En muchos casos, el proyecto pierde vigencia técnica o económica antes de concluirse.
- Imaginemos un refuerzo de red planificado en 2017 para una zona industrial con tres grandes consumidores.
- Ocho años después, dos ya migraron a sistemas de autogeneración solar con BESS y la carga real es 40 % menor.
- El resultado no es que el tiempo haya envejecido, sino que la planeación no alcanzó al cambio.
El desfase entre decisión y ejecución
- Países como Brasil o Chile logran construir líneas en tres o cuatro años; en cambio, Colombia, Perú o México enfrentan procesos administrativos que multiplican los plazos.
- Es lo que revela: un desacoplamiento entre la velocidad de las decisiones políticas y la inercia de las instituciones técnicas.
- Esa brecha impacta al comercio, desalienta la inversión y termina afectando el empleo y la economía familiar, de forma indirecta pero proporcional.
La burocracia: la nueva ley de la inercia
- Las centrales generadoras se construyen en meses; las redes que deben recibirlas, en años… y a veces en décadas.
- La burocracia, más que la física, se ha convertido en el principal cuello de botella de la transición energética que exige nuestro planeta.
El tiempo también se mide en megawatts
Cada año de retraso en una obra de infraestructura eléctrica equivale a capacidad no disponible y energía que deja de inyectarse al sistema.
- Significa inversiones que se enfrían y costos que finalmente recaen sobre los usuarios, una losa invisible pero constante.
- El informe de PSR evidencia una correlación directa entre demoras prolongadas y mayores pérdidas técnicas.
- Las redes saturadas operan fuera de su rango óptimo; si además se suman las pérdidas no técnicas —el robo de energía—, el panorama se torna más desalentador.
- La relación es clara: una infraestructura lenta en crecer tiende a ser más ineficiente, más costosa y menos confiable.
- Cada permiso tardío y cada licitación repetida no solo retrasan un proyecto: deterioran la salud del sistema completo.
El resultado es una región que no logra transportar toda la energía que genera y promete más de lo que puede entregar.
Electrificación no significa servicio
Otro indicador del mismo estudio, el Electrification Rate, muestra que casi todos los países latinoamericanos superan el 95 % de cobertura eléctrica.
A primera vista, parece un logro incuestionable. Sin embargo, PSR aclara que esa cifra refleja conexión, no calidad.
- Estar conectado no siempre significa recibir energía continua, con tensión y frecuencia dentro de márgenes seguros. En América Latina sobran medidores activos, pero faltan redes confiables.
- La conexión está; la calidad, apenas se sostiene. En muchas zonas rurales la energía llega con baja tensión, interrupciones frecuentes o redes monofásicas incapaces de sostener actividades productivas.
En regiones apartadas, donde aún se aplican disparos automáticos por baja frecuencia —los llamados tiros de carga—, los cortes pueden durar más de 72 horas.
A ello se suma la imposibilidad de realizar mantenimientos correctivos por razones de seguridad operativa.
- Así, la electrificación se convierte en una estadística complaciente que oculta desigualdad energética. La cobertura fue la meta del siglo XX; la continuidad, la calidad y la velocidad de expansión son el desafío del XXI.
México cae en el Índice de Transición Energética
En apenas seis años, México ha retrocedido 18 lugares en el Índice de Transición Energética (ETI, por sus siglas en inglés) que elabora el Foro Económico Mundial (WEF), lo cual revela una alarmante falta de avance en la modernización del sistema energético nacional y la adopción de energías limpias.
- De acuerdo con el estudio “Fomento de una Transición Energética Eficaz”, publicado este mes por el organismo internacional, México se ubicó en el puesto 55 de 118 países evaluados en 2024, mientras que en 2019 ocupaba el lugar 37.
Un revés en la región
A nivel regional, el desempeño de México también fue preocupante. En Latinoamérica y el Caribe, el país quedó en el lugar 13 de 19 naciones, superado por Argentina, Bolivia, Brasil y Chile, entre otros.
El índice del WEF se basa en dos grandes pilares:
- Desempeño del sistema energético, que considera la seguridad, la equidad y la sostenibilidad.
- Preparación para la transición energética, que evalúa factores como regulación, infraestructura, educación, inversión en tecnologías limpias y capital humano.
Mientras que en el primer apartado México obtuvo una calificación de 67.3 puntos, apenas 10 menos que Suecia, líder global del ranking, en el segundo factor la situación fue mucho más crítica: apenas alcanzó 39 puntos de 100 posibles, apenas nueve por encima del país con peor desempeño: la República Democrática del Congo.
Este segundo rubro refleja la débil planeación a largo plazo, la falta de inversión en redes inteligentes, y la escasa promoción del desarrollo tecnológico vinculado a energías renovables.
Líderes globales
El top tres del índice lo ocuparon, como en años anteriores, Suecia, Finlandia y Dinamarca, naciones con infraestructura sólida, baja dependencia de carbono y una visión estratégica de largo plazo.
- Por su parte, China alcanzó su mejor posición histórica en el lugar 12, gracias a su liderazgo global en inversión en energía limpia y su capacidad de innovación tecnológica.
- Estados Unidos se ubicó en el puesto 17, impulsado por una mejora constante en sostenibilidad energética y una fuerte seguridad en su sistema eléctrico.
¿Qué implica esta caída para México?
El retroceso de México en el índice no es solo simbólico. Representa una alerta internacional sobre los rezagos en políticas energéticas, particularmente en un contexto global donde la transición hacia fuentes limpias es urgente tanto por razones ambientales como económicas.
- Analistas advierten que esta posición puede afectar la confianza de inversionistas extranjeros, especialmente en sectores de infraestructura energética, tecnología renovable y manufactura verde.
Además, México corre el riesgo de perder competitividad frente a países de la región, en un momento en que América Latina busca atraer proyectos sostenibles en el marco de la descarbonización industrial global.
Así quedan los resultados del país en cifras:
- México cayó del puesto 37 al 55 en el Índice de Transición Energética del WEF entre 2019 y 2024.
- Ocupa el lugar 13 de 19 en América Latina y el Caribe.
- Su preparación para la transición energética es una de las más bajas del ranking global.
- Suecia, Finlandia y Dinamarca lideran el índice, mientras China y Estados Unidos muestran avances clave.
- El retroceso mexicano refleja problemas estructurales, regulatorios y de inversión en el sector energético.
En plena carrera mundial hacia la descarbonización, México enfrenta el reto urgente de redefinir su estrategia energética si quiere mantenerse competitivo y cumplir con sus compromisos climáticos.
Competitividad y retos estratégicos
- México se encuentra en una coyuntura energética decisiva. Avanzar hacia un modelo más limpio y eficiente no solo es deseable, es indispensable para sostener el crecimiento económico, atraer inversión, impulsar el desarrollo regional y garantizar el acceso confiable y suficiente a la energía.
- El nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND), aprobado recientemente por el Congreso y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de abril, incluye compromisos importantes: impulsar energías renovables, modernizar la red eléctrica, fomentar la innovación tecnológica y ampliar el uso del gas natural.
- Pero también conserva inercias que pueden frenar el cambio. Apostar a que la Comisión Federal de Electricidad garantice el 54% de la generación, sin fortalecer sus capacidades operativas y sin detonar inversión privada suficiente, puede ser más un obstáculo que un camino.
Como lo hemos señalado en colaboraciones anteriores, la clave estará en cómo se implementan las regulaciones y en la claridad de los contratos que deriven del conjunto de las leyes sobre energía recientemente aprobadas, ya que para que los inversionistas confíen, es fundamental que prevalezca la seguridad jurídica.
Un dato que es importante precisar: cuando hablamos del avance en energías limpias, debemos distinguir entre el porcentaje de fuentes limpias respecto a toda la energía que consume la economía mexicana —que incluye transporte, industria, hogares— y el porcentaje de energías limpias en la generación eléctrica, que es otro parámetro base sobre el cual se construyen los objetivos nacionales rumbo al 2030.
- En el primer caso, de acuerdo con el propio PND, apenas el 11% proviene de fuentes renovables y se espera que alcance el 22% hacia 2030; en el segundo, la generación limpia ha llegado aproximadamente al 25%, y se espera alcanzar el 45% al final de la década.
- Además, no se puede ignorar que la transición energética enfrenta límites estructurales por el uso intensivo de los recursos públicos en sectores que no están alineados con esta agenda. Uno de los casos más significativos es el de PEMEX, cuya situación financiera compromete de manera creciente la disponibilidad presupuestaria del Estado.
El Estado debe enfocarse en garantizar el acceso, planear el crecimiento del sistema, promover estándares de calidad y asegurar la confiabilidad del suministro.
- Para el resto —desde la inversión en nuevas plantas hasta la generación distribuida— es necesario abrir espacio a la iniciativa privada. Las industrias, los hogares y los gobiernos locales necesitan herramientas y certidumbre para producir, consumir y gestionar su energía.
- El Papa Francisco, en Laudato Si, nos guía en este esfuerzo: “La libertad humana es capaz de limitar la técnica, orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más social, más integral.”
En ese sentido, México debe construir un modelo energético que sin perder de vista la eficiencia y la competitividad, contribuya al bienestar social por su aporte clave en la generación de riqueza.
Hay una vía para salir adelante: incentivar la generación limpia en sitio, la inversión regional, los proyectos de mediana escala y la electrificación industrial. El nearshoring es una oportunidad única, pero sólo será real si hay energía suficiente, accesible y confiable.
Lo que está en juego es la competitividad de México. Las empresas tomarán decisiones de inversión en función de los costos energéticos, la calidad del suministro y la estabilidad regulatoria. Si el entorno no ofrece estas condiciones, se irán a otro lado.
- La transición energética es posible, pero no a cualquier costo ni con cualquier diseño. Se requiere una visión técnica, pragmática y moderna, que entienda que el desarrollo económico y la sostenibilidad no son excluyentes, sino complementarios.
- El Estado debe ser garante, facilitador y regulador. Pero para transformar el sistema energético, se necesita también del dinamismo, la innovación y la capacidad de ejecución del sector privado.
La energía es una columna vertebral del desarrollo. Si no aseguramos un modelo competitivo, confiable y abierto, no solo perderemos la oportunidad de modernizar al país, sino que arriesgamos el bienestar de millones de personas y la capacidad de México para ser protagonista en el nuevo orden económico. /PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro a Continuación:
https://reports.weforum.org/docs/WEF_Fostering_Effective_Energy_Transition_2025.pdf