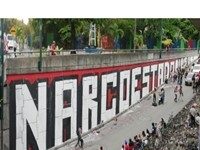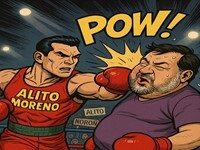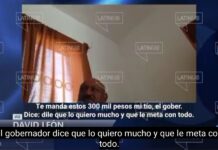El año pasado, 10.1 millones de hogares de bajos ingresos no recibieron programas sociales vía transferencias monetarias directas, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) del Inegi.
- Al dividir a la población en 10 partes según su ingreso, el instituto encontró que, en los cuatro deciles con menos recursos, sólo 5.5 millones de hogares recibieron estos apoyos, como las Becas Benito Juárez y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
- De cara al debate en torno al Paquete Económico 2016, expertos ven necesario revisar el alcance y la sostenibilidad de estos programas sociales, debido a que no están llegando a los segmentos de la población que más los requieren.
El crecimiento exponencial de estos apoyos gubernamentales también ha limitado los recursos públicos que se necesitan para mejorar los servicios de salud y educación, así como la inversión en infraestructura social y urbana básica, indicaron.
“Traemos un problema muy serio de gasto público, no sólo por la sostenibilidad de los programas sociales con base en transferencias monetarias directas, sino por la asignación de dichos recursos. La exclusión de hogares de menores ingresos y el efecto que tienen sobre la pobreza directamente en dichos hogares debe revisarse”, opinó Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
- El problema está en que los programas sociales están lejos de ser universales, ya que los datos de la ENIGH muestran que dos de cada tres hogares carecen de transferencias gubernamentales.
- Si lo enfocamos a los cuatro deciles con menores recursos, tenemos que 5.5 millones de hogares reciben programas sociales, pero 10.1 millones no, destacó el especialista.
“El nivel de exclusión de hogares de bajos ingresos es alarmante, no porque antes fuera mejor y ahora esté mal, pero hubo periodos con programas como Progresa, Oportunidades y Prospera, en los que había mucho menos dinero, pero el apoyo llegaba a más hogares de menores recursos”, comentó Gómez Hermosillo.
Desde su punto de vista, parte del problema radica en las insuficiencias del Censo por el Bienestar, que evaluó a los hogares que podrían ser beneficiarios de los programas sociales, por lo que ahora están mal focalizados.
- Uno de los primeros factores que hay que arreglar es la asignación, evitando excluir a quienes más lo necesitan, por lo que se requiere crear sistemas de información (padrones) más precisos y mejor trabajados que no dependan de intereses electorales, señaló.
- Otro aspecto, dijo, es que las transferencias cumplan un propósito social y logren que la gente mejore su situación rompiendo la herencia de pobreza a las siguientes generaciones, lo que requiere mejorar el diseño de los programas.
Logro limitado
Para Gómez Hermosillo, el mayor agravio es que ahora se gasta mucho más y el logro sigue siendo limitado. En los últimos seis años la inversión en transferencias gubernamentales se multiplicó por tres o cuatro veces, pero su mejora ha sido mínima.
El profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, Aníbal Gutiérrez, comentó que se cambió el sentido de la política social desde la administración pasada y se concentró básicamente en las transferencias monetarias a grupos específicos.
“Hay un interés gubernamental por impulsar a los programas sociales basados en transferencias monetarias y eso está descobijando a los sectores administrativos que deben competir por recursos como la parte de salud y educación, generando un deterioro en las capacidades del gobierno para hacer cosas”, destacó el académico.
- Los recientes resultados de la pobreza multidimensional demuestran que, en materia de las carencias sociales, que son responsabilidad de las políticas públicas, no se alcanzaron avances importantes e incluso hubo retrocesos.
- Por ejemplo, la tasa de la población que no tiene acceso a servicios de salud pasó de 18.8% a 44.5% entre 2018 y 2024, mientras que el rezago educativo aumentó de 22.3% a 24.2% en el mismo periodo.
Tomando en cuenta lo anterior, es necesario destinar más recursos para mejorar estas carencias en salud y educación, y seguir financiando las transferencias sociales, pero el problema es que las finanzas públicas están llegando al límite.
En su opinión, eso justificaría la necesidad de una reforma fiscal de carácter progresivo que grave a quienes más tienen, ya que también se está descuidando la inversión pública en infraestructura social y urbana, que detona capacidades territoriales para mejorar el nivel de vida de la población e impulsa oportunidades de mayor inversión privada.
48.5 millones de mexicanos no pueden pagar la canasta básica
Durante el segundo trimestre del año, 35.1% de la población en México (45.8 millones de personas) se encontraba en situación de pobreza laboral, es decir, no contaron con el ingreso suficiente por su trabajo para adquirir la canasta alimentaria para cada integrante del hogar, informó por primera vez el Inegi.
Con este resultado, la pobreza laboral en el país se mantiene por debajo del nivel de 36.6% reportado antes de la pandemia, pero se ubica 1.2 puntos porcentuales por arriba de la medición de 33.9% alcanzada en el primer trimestre de 2025.
El resultado se debe a un incremento de la población ocupada de manera informal, que repuntó en 546.3 mil trabajadores entre abril y junio pasados, contra una pérdida de 106.5 mil empleos formales en el mismo lapso, lo que estuvo acompañado de una caída del ingreso laboral promedio de las personas que trabajan en la informalidad, explicó Axel González, coordinador de datos del colectivo de especialistas México, ¿cómo vamos?
- La población ocupada formal reportó un ingreso laboral mensual de 10 mil 821.04 pesos de abril a junio de este año, mientras que, para la población ocupada informal, este fue de apenas 5 mil 257.55 pesos, es decir, 51.4% menos, mostraron datos dados a conocer por primera ocasión por el Inegi, tras asumir las tareas del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Aunado a ello, en el segundo trimestre del año hubo un incremento del valor de la canasta alimentaria, que sirve de referencia para la medición del indicador, lo que permite explicar el aumento del porcentaje de población en pobreza laboral en los diferentes ámbitos del país, agregó el especialista.
El incremento promedio anual del costo de la canasta alimentaria en el ámbito rural pasó de 1.4% en el primer trimestre del año a 4.2% en el segundo, mientras que la carestía anual promedio en el área urbana pasó de 2.9% a 4.2% entre los mismos periodos.
En este contexto, en el ámbito rural la población que vive en pobreza laboral aumentó 1.1 puntos porcentuales, pues pasó de 48.0% en los primeros tres meses del año a 49.1% entre abril y junio. Por su parte, en las zonas urbanas también aumentó en 1.1 puntos porcentuales, al pasar de 29.7% a 30.8% en el mismo lapso de referencia.
Género y regiones
Por sexo, la tasa de pobreza laboral para las mujeres se encontraba consistentemente más elevada que para los hombres en el segundo trimestre, con una tasa de 37.3%, en tanto que para los varones se ubicó en 32.7%, lo que significa una diferencia de 4.6 puntos porcentuales, mostraron los datos del Inegi.
- En el segundo trimestre de 2025, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a escala nacional fue de 7 mil 596.46 pesos al mes. Los hombres ocupados reportaron un ingreso laboral real mensual de 8 mil 278.95, mientras las mujeres percibieron 6 mil 625.99 pesos, así que la población masculina ocupada ganó 25% más.
- Por entidades, las que reportaron el mayor porcentaje de población en pobreza laboral en el segundo trimestre de 2025 fueron Chiapas, con tasa de 62.5%; Oaxaca, 59.2%, y Guerrero, 55.3 %. En contraste, los estados con menor porcentaje de pobreza laboral fueron Baja California Sur, con 12.9%; Quintana Roo; 18.0%, y Baja California, 19.7%.
Por otra parte, entre el primero y el segundo trimestre de 2025 la pobreza laboral aumentó en 22 de las 32 entidades del país. Los mayores aumentos se registraron en Guerrero, con un incremento de 4.3 puntos porcentuales; San Luis Potosí, 4.0; Morelos, 3.9; Querétaro, 3.5, y Chiapas, con 3.4 puntos.
Al contrario, los estados con las mayores disminuciones en el periodo fueron Chihuahua, con una baja de 3.0 puntos porcentuales; Durango, 2.5; Tabasco, 1.7; Coahuila, 1.4, y Sinaloa, con 1.1 puntos.
Perspectiva pesimista
Históricamente se observa que a principios de cada año es cuando se registra una reducción más sustancial en el porcentaje de la población en pobreza laboral, debido al incremento a salarios mínimos, y después el indicador permanece en niveles similares, explicó González.
- Para el segundo semestre de este año, su desempeño va a depender de las condiciones del empleo formal, sobre todo en las actividades industriales, así como también de qué tanto se recupere o no la actividad económica, porque esas actividades tienen una composición más formal del empleo y también tienen un mayor nivel de ingreso, agregó el especialista.
- Reconoció que las expectativas económicas para la segunda mitad del año no son muy favorables, por lo que se considera difícil una baja significativa de la pobreza laboral al cierre de 2025.
La positividad del empleo y la inflación no están del todo garantizadas
Aunque el empleo y la inflación muestran tendencias positivas en los últimos reportes, no están del todo garantizadas rumbo al cierre de año.
- El empleo formal en México alcanzó en julio un máximo histórico de 23.5 millones de plazas, tras la incorporación de 1.29 millones de trabajadores de plataformas digitales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo, este aumento sin precedentes no refleja una aceleración económica y no cambia la realidad de un mercado laboral que lleva meses en dificultades, señalan los expertos.
- Para Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico de Monex, el incremento en la formalidad de julio se trata de un “evento único” que no implica creación neta de nuevos empleos, sino un traslado desde la informalidad.
Alejandro Saldaña, economista en jefe de Ve por Más, subrayó que, descontando este efecto estadístico, “la generación de empleo formal está prácticamente estancada desde mediados de 2024” por el aumento de costos laborales, dado el incremento al salario mínimo, de vacaciones, aportaciones al retiro, entre otros, pero sin mejoras en productividad.
La tregua arancelaria de 90 días entre México y Estados Unidos, señalan ambos economistas, apenas pospone decisiones de inversión y mantiene en pausa a sectores como la industria automotriz.
A estos factores se suma la incertidumbre empresarial, tanto por reformas internas que alteran las condiciones para hacer negocios, como por la política comercial de Estados Unidos.
Según Saldaña, esta combinación desalienta nuevas contrataciones y podría agravar la informalidad si se aprueban cambios como la reducción de la jornada laboral, que implicaría “más costos para los patrones sin un aumento equivalente en productividad”.
Riesgos sobre la inflación
En paralelo, la inflación al consumidor se desaceleró por tercer mes consecutivo, a 3.51% anual, su menor nivel desde diciembre de 2020, gracias a la caída de precios agropecuarios y energéticos.
- Sin embargo, la inflación subyacente, clave para proyectar la tendencia de largo plazo, se mantuvo en 4.23% anual y, dentro de ella, las mercancías se aceleraron por octavo mes consecutivo, a 4.02%, cruzando el umbral de 4% por primera vez desde febrero de 2024.
- El detalle de julio mostró que las mercancías no alimenticias registraron una inflación mensual mínima de 0.05%, pero las alimenticias subieron 0.43%, su mayor alza para un mes igual desde 2022.
- Este comportamiento preocupa, ya que la última vez que las mercancías superaron 4% anual tardaron 47 meses en regresar por debajo de ese nivel.
El repunte de la inflación en mercancías responde a una mezcla de factores estadísticos y estructurales. Entre ellos, una base de comparación baja, el efecto rezagado de la depreciación del peso a finales de 2024 e inicios de 2025, y el impacto de los aranceles a países sin tratado de libre comercio, particularmente a China, que han encarecido algunas importaciones, incluso en comercio electrónico. Y añadió que los ajustes de precios internacionales también juegan en la fórmula, explicó el economista en jefe de Ve por Más.
“Cuando las automotrices o empresas globales suben precios en Estados Unidos por aranceles, normalmente lo replican en México”, a lo que se suma el traslado de presiones previas en alimentos frescos hacia las mercancías alimenticias, comentó Saldaña.
Los especialistas advierten que esta aparente buena racha es vulnerable. En el empleo, porque la mejora se debe a un cambio metodológico y no a un mayor dinamismo económico. Y en la inflación, porque la desaceleración proviene de componentes volátiles y no del núcleo de precios, que sigue presionado por factores como ajustes energéticos en otoño, estacionalidad cambiaria y posibles impactos del proteccionismo estadounidense./Agencias-PUNTOporPUNTO