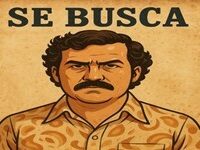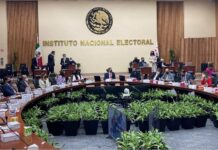Tras la interrupción educativa que trajo la pandemia de Covid, Latinoamérica continúa estancada en una “crisis de aprendizaje, agravada por las desigualdades socioeconómicas que limitan el acceso y la calidad de la educación”, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
- En promedio, los estudiantes de la región tienen 5 años de retraso educativo en comparación con sus pares de naciones miembro de la OCDE, según destacó durante la presentación del reporte la jefa de la División de Educación del BID, Mercedes Mateo.
- El reporte, realizado con los datos de la ronda de 2022 del Programa para la Evaluación Internacional de estudiantes de la OCDE, o PISA (por su siglas en inglés), es abrumador.
- Resalta que 3 de cada 4 jóvenes de 15 años de edad en la región son “incapaces” de demostrar habilidades matemáticas de “nivel básico” y más de la mitad no cuenta con las competencias básicas de lectura.
“Si el aprendizaje fuera una enfermedad estaríamos hablando de una pandemia global”, subrayó Mateo, quien expuso los hallazgos del informe en un seminario en el marco de la a Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID.
Bajos ingresos
De los 14 países de la región que participaron en estas pruebas, los 3 que obtuvieron peores puntuaciones fueron Paraguay, República Dominicana y El Salvador; en oposición, los estudiantes de Chile, Uruguay y México obtuvieron un mejor desempeño.
- En promedio en Latinoamérica y el Caribe, los estudiantes que peor resultados obtuvieron en estas pruebas son aquellos que provienen de hogares con bajos ingresos: más de un 88% de los estudiantes de estos contextos mostraron un “bajo desempeño”, por contraste, un 55% de los jóvenes de familias ricas o de altos ingresos obtuvieron bajas calificaciones en las evaluaciones PISA.
Y es que la falta de equidad, medida en las pruebas PISA a través de factores como la inclusión y la igualdad de oportunidades, es prevalente en la región, dado que el informe encontró que ningún país de Latinoamérica y el Caribe alcanzó “niveles de inclusión superiores a la media en 2022”.
Desigualdad
- Uno de los retos a la hora de mitigar esta desigualdad es que no solo hace falta invertir más en educación como tal, sino también en infraestructura o transporte, factores que pueden ser decisivos para que un alumno pueda ser exitoso.
“Dedicamos un 5.2% del PIB (en educación) y eso es muchísima plata”, subrayó el ministro de Hacienda de Costa Rica, Nogui Acosta, durante un panel posterior a la presentación del informe, en el que agregó que debemos dar acceso a tecnología y también invertir en infraestructura para generar los anchos de banda necesarios.
- En este sentido, Mateo argumentó que el informe señala una serie de recomendaciones a los países, entre ellas “invertir más pero también invertir mejor”, con el propósito de generar eficiencias, gastar mejor e invertir en los programas que son “efectivos”.
- Como ejemplo de estas estrategias con resultados positivos están las tutorías personalizadas a los estudiantes que, de acuerdo a Mateo, ayudan a que los estudiantes aprendan un “30% más rápido” que con la educación tradicional.
Brechas en la educación y madres adolescentes
Ser niño, niña o adolescente indígena en América Latina y el Caribe implica habitar entre varias condiciones de vulnerabilidad.
A contextos regionales, como el de la violencia y los impactos del cambio climático, se suma una discriminación tan profunda que repercute en enormes brechas para acceder a la educación, a la salud y a la participación misma.
“Son voces a las que se les da poco espacio”, comenta Dalí Ángel Pérez, coordinadora general de Programas y Proyectos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC). Junto a Unicef y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), acaban de lanzar un informe sobre la situación que vive esta población.
- En la región, recuerdan, viven 18 millones de niñas, niños y adolescentes indígenas. Sin embargo, los países no están realizando un ejercicio activo por conocer las condiciones que los atraviesan.
- “Aunque hay datos, son pocos y están muy desactualizados”, agrega Ángel. “Sin una línea base, no podemos responder a las necesidades en materia de identidad, revitalización lingüística y educación”.
Por eso, para construir el reporte, no solo navegaron en bibliografía, censos y documentos públicos de los países, sino que generaron un diálogo directo con menores en comunidades de Rosario (Argentina), Corque Marka (Bolivia), Muellamues (Colombia), Otavalo (Ecuador), Palín (Guatemala), Juchitán de Zaragoza (México) y Alto Mishahua (Perú). Esto último, gracias a la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe (REDJI), que tuvo la idea y fue facilitadora de las conversaciones.
“Ser [de la etnia] jivi es algo difícil porque desde pequeños nos enseñan a trabajar, a hacer muchas cosas para ser algo en la vida. Y es algo difícil”, es uno de los testimonios que dio un niño de este pueblo, en la provincia de Amazonas, Venezuela, como parte de la exploración.
Pobreza y educación
Alrededor del 43% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza, cifra que supera en más del doble la proporción de personas no indígenas en la misma situación, dice el informe. De hecho, las niñas, niños y adolescentes indígenas registran las cifras de pobreza más altas de la región.
Por ejemplo, mientras que en México, durante el 2020, nueve de cada diez menores que hablaban una lengua indígena estaban en condición de pobreza y cinco en pobreza extrema; en Brasil, en 2019, más del 70% de esta población tenía por lo menos una necesidad básica insatisfecha, mientras que en sus pares, la cifra apenas alcanza el 49%.
- En el acceso a educación, el escenario se repite. La brecha asistencial para etapas iniciales o preescolares es de 10 puntos entre indígenas y no indígenas, con la mayor diferencia en Colombia
- “Donde solo el 31% de las niñas y niños indígenas asiste a un centro de educación para la primera infancia, frente al 54,9% de sus pares no indígenas”. Las cifras, llevadas al plano cotidiano, mutan a una discriminación rutinaria.
“Varios nos contaron que cuando salen de su comunidad y se van a otra zona portando su traje tradicional, son señalados”, confirma Ángel. Los llaman con apodos de personajes de programas de televisión en los que el indígena es caricaturizado, reducido a un estereotipo.
Ser indígena y niña
Si encontrar datos sobre niños indígenas es difícil, aún lo es más cuando se trata de las niñas y mujeres. “Los países no están haciendo este tipo de censos para reflejar su situación actual”.
- Sin embargo, algunas encuestas y estudios dan luces al respecto. Las mujeres indígenas tienen un mayor riesgo de morir por causas asociadas al embarazo y parto; para 2010, el porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años que ya habían sido madres es era más elevado en la población indígena que en la población no indígena.
- Y un estudio de 2012 realizado por UNICEF y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas en los pueblos guaraní (Brasil), emberá (Colombia) y awajún (Perú), encontró una preponderancia significativa de los suicidios femeninos, con un 89,8%.
- “Desde niñas, las indígenas están luchando contra prácticas que las limitan”. Durante los diálogos, en especial los realizados en México, ellas dijeron que no querían casarse jóvenes, sino estudiar. Señalaron que “no entendían por qué ser virgen era un orgullo para la familia”. “Que lo diga alguien de 8, 9 o 10 años es impactante”, comenta Ángel.
Si pudiera resumirlo en una palabra, para ella lo que está afectando a niños, niñas y adolescentes a lo largo de Latinoamérica y el Caribe son las violencias. Desde el crimen organizado, que no los deja salir a jugar fuera de sus casas o amenaza con que sus padres puedan desaparecer, hasta la que se ejerce sobre su territorio que, para ellos, es algo esencial.
- “¿Y si un día me levanto y ese cerro que está frente a mí deja de existir? Yo no sé qué voy a hacer”, es uno de los relatos que surgieron durante el ejercicio.
Aunque las intervenciones que tienen los Estados y Gobiernos por hacer parecen infinitas, Ángel destaca dos más urgentes. Primero: avanzar en la generación de datos, que ahora mismo son escasos. Y segundo: que existan presupuestos etiquetados, específicos para esta población con la capacidad del cuidado.
- En el Alto Mishahua, Perú, la primera palabra que aprenden en su lengua materna es nuwawacapia, “te quiero”.
Se las dicen sus mamás al despertar y sus abuelas al servirles de comer. Estos niños y niñas, concluye el informe de FILAC, “asociaron su lengua originaria con emociones positivas, cuidado, identidad y raíces. Allí, donde otros ven solo vocabulario, ellos viven un legado afectivo”.
Los niños y adolescentes representan la mayoría de los pobres en AL
- Los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los grupos más vulnerables ante la pobreza y las carencias sociales.
En América Latina, gran parte de la población que se encuentra en algún grado de pobreza son menores de edad, de acuerdo con información de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
- Al corte del 2023 se observó que el 40.6% de los pobres en la región eran menores de 17 años, mientras que un 26.0% eran adultos jóvenes de 18 a 39 años.
- Por su parte, 21.0% del total de personas en pobreza eran adultos de 40 a 59 años y el 15.3% restante corresponde a adultos mayores de más de 60 años.
Se observa que en los últimos tres años la pobreza en niños y adolescentes ha incrementado, mientras que la persistencia en adultos mayores se ha recortado.
Países con mejores sistemas educativos de Latinoamérica
Cuando se habla de educación en Latinoamérica, es común escuchar más críticas que reconocimientos, sin embargo, los datos del informe Education Rankings by Country 2025 de World Population Review muestran algo interesante:
- Países como Argentina, México y Brasil se ubican entre los mejor posicionados de la región, ocupando los lugares 36, 38 y 40 a nivel mundial, respectivamente.
- La lista también incluye a Chile, Colombia y Uruguay, demostrando que, a pesar de los desafíos estructurales, muchos sistemas educativos latinoamericanos han logrado avances importantes.
- Algunos con trayectorias históricas fuertes, otros con reformas recientes que empiezan a dar resultados. Estos números no lo dicen todo, pero invitan a mirar lo que se hace.
Nivel global
Los países con los mejores sistemas educativos, según diversas fuentes, incluyen naciones asiáticas como Singapur, China, Macao, Corea del Sur y Japón, así como países europeos como Finlandia, Países Bajos y Estonia. Otros países con sistemas destacados son Canadá y, según algunos informes, también se mencionan Taiwán, Irlanda y los Países Bajos.
Factores clave de los sistemas educativos, destacan:
- Enfoque en resultados integrales: Países como Finlandia priorizan el desarrollo integral de los estudiantes, con menos horas de clase y más tiempo para actividades extracurriculares y juego, según AFS Intercultura.
- Competitividad y colectivismo: Algunos sistemas asiáticos, como el de Corea del Sur, se caracterizan por un alto nivel de competitividad y un enfoque en el propósito colectivo y el trabajo desde temprana edad, de acuerdo con BBC.
- Tecnología y pensamiento crítico: Países como los Países Bajos se distinguen por su inversión en tecnología, la promoción del pensamiento crítico y el enfoque en “aprender a aprender”, según Clarin.com.
- Equidad y acceso a la educación pública: Canadá y los Países Bajos son reconocidos por el acceso a la educación pública y la equidad en los resultados, lo que garantiza oportunidades para todos los sectores socioeconómicos, de acuerdo con Global Citizen Solutions.
A continuación, el Top 9 de los países con mejores sistemas educativos de Latinoamérica, según Education Rankings by Country 2025 de World Population Review.
- Argentina (posición 36 global)
- México (Posición 39 global)
- Brasil (posición 40 global)
- Chile (posición 49 global)
- Colombia (posición 51 global)
- Uruguay (posición 64 global)
- Costa Rica (posición 65 global)
- República Dominicana (posición 69 global)
- Perú (posición 72 global)/ PUNTOporPUNTO