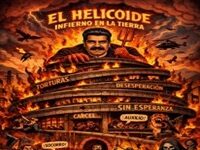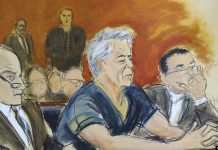Las mujeres que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales representan el mayor número de activistas agredidas en América Latina entre 2012 y 2024, con nueve mil 629 actos violentos, entre ellos 35 asesinatos, alerta la organización Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
- En su informe “La tierra para quienes la trabajan y la defienden. 10 +Años de agresiones contra las defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica (2012-2024)”, se expone que en el periodo de análisis las activistas víctimas de asesinato radicaban en México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
- En el contexto del Día Internacional de la Madre Tierra, el informe resalta que en el caso de México (de 2022 a 2024) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se documentaron “860 agresiones contra defensoras del territorio que se enfrentaron a granes intereses económicos detrás de proyectos extractivos o de infraestructuras”.
El documento forma parte de un estudio más amplio, “Datos que nos duelen, redes que nos salvan”, en el que se documentan 43 mil 186 agresiones contra estas defensoras, entre 2012 y 2024, de las cuales 22.3%, el mayor número de víctimas, se concentró en los colectivos y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica.
- De las nueve mil 629 agresiones a defensoras de territorio, 62% se registraron en Honduras, con sies mil 764 casos; mientras que “en México, El Salvador y Guatemala las agresiones durante esos años representaron 13.4%, 12.7% y 12.3%”, dice el informe.
- El informe abunda que en el mismo periodo se documentaron 738 agresiones a defensoras de pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos de la región, “cuyas luchas en ocasiones se entrecruzan con la defensa de la tierra y el territorio”.
De la evolución de las agresiones entre 2012 y 2024, la organización resalta el paulatino incremento de la violencia contra las defensoras, destacando “tres puntos de inflexión: el primero en 2017, año siguiente al asesinato de Berta Cáceres; el segundo en 2020, caracterizado por las respuestas autoritarias de los gobiernos ante la pandemia por covid.19, y el tercero en 2022, marcado por la profundización en las políticas de militarización de los territorios y el aumento de los desalojos”.
Atentados
Se abunda que “desde el asesinato de Berta Cáceres, en marzo de 2016 (en Honduras) hasta diciembre de 2024 fueron asesinadas 22 defensoras de la tierra y el territorio en Mesoamérica: seis en México, tres en Guatemala, dos en El Salvador, nueve en Honduras y dos en Nicaragua”.
- El informe resalta que después de 2020, “los gobiernos se ampararon en la necesidad de salir de la crisis económica tras la pandemia, para ello incrementaron las concesiones mineras y dinamizaron otras industrias extractivas como los monoculivos”.
Asimismo a partir de 2022 se documenta “una nueva escalada regional de agresiones contra defensoras de territorio, incrementándose en 160% en 2023 con respecto del año precedente, que responde a “las agresiones de carácter colectivo, las cuales pasaron a representar 46% de las registradas en 2020 a 86% en 2024”, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza, “con respaldo evidente de autoridades y cuerpos armados, de la mano de la militarización de los territorios y la manipulación de los marcos jurídicos que legalizan la represión y la violencia”.
La violencia que viven esas defensoras -de acuerdo con IM-Defensoras- está vinculada con el capitalismo extractivista que se impone en toda la región, unido a las opresiones estructurales, de carácter clasista, racista y patriarcal que se ejercen sobre los cuerpos y territorios de las mujeres.
El informe relacionado con las defensoras de la tierra, explica que estas mujeres se distinguen por ser “indígenas, garífunas o afrodescendientes que habitamos zonas rurales, trabajamos la tierra, realizamos trabajo de base y hemos sido excluidas de la propiedad y las decisiones sobre el futuro de nuestros territorios”.
- Como ejemplos de los efectos de las luchas de las mujeres, el documento ejemplifica con la prohibición de la minería metálica en El Salvador en 2017, aunque después fue revertida en diciembre de 2024; la erogación en Honduras del proyecto Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs); la suspensión el Canal Trasoceánico en Nicaragua, y la cancelación del megaproyecto eólico Gunaa Sicarú en 2022, en México.
Se retoman las consideraciones que hizo en 2023 Global Whitness, de que “México, Honduras, Guatemala y Nicaragua están entre los 10 países del mundo con mayor cantidad de asesinatos por defender la tierra y el medio ambiente”, recordando que entre 1990 y 2020 Centroamérica concentraba 80.2% de los conflictos sociambientales relacionados con la extracción de minerales y materiales de construcción, conflictos por el uso de la tierra asociados a actividades como agricultura, pesquería, ganadería y forestería, gestión de agua, uso de combustibles fósiles y justicia climática/energética.
- El informe de IM – Defensoras también cita el Mapa Mundial de Justicia Ambiental que ha documentado 211 conflictos ambientales en México, 31 en Guatemala, 24 en Honduras, 12 en Nicaragua y 7 en El Salvador, recordando que la concentración de concesiones mineras en los territorios de países como Nicaragua (23%), México (11%), Guatemala (4.84%) y Honduras (1.6%).
América Latina, la región más letal para ambientalistas
- En 2023, al menos 196 activistas fueron asesinados en todo el mundo por defender el derecho a la tierra y a un medio ambiente sano. Colombia fue el país que registró más violencia de este tipo, con 79 muertes y, a continuación, Brasil con 25. La investigación difundida este martes (10.09.) es de la ONG Global Witness, con sede en el Reino Unido.
«El número real de asesinatos probablemente sea mayor», según la organización. Desde que comenzó el seguimiento en 2012, se han registrado 2.106 muertes de activistas.
- América Latina sigue siendo el lugar con más asesinatos, con el 85% de todos los casos documentados en 2023. Honduras y México se hallan en el tercer lugar del ranking, con 18 crímenes de este tipo. «El asesinato sigue siendo una estrategia común para silenciar a los defensores y es, sin duda, la más brutal», se puede leer en el informe.
«Los ataques letales suelen ir acompañados de represalias más amplias contra los defensores, que son objeto de violencia, intimidación, campañas de desprestigio y criminalización por parte de gobiernos, empresas y otros actores», señala la ONG.
Brasil y los territorios indígenas
La principal fuente de datos utilizada para la lista de Global Witness es la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), de Brasil, que desde hace décadas mapea la violencia.
- «Desde hace años, Brasil es una de las regiones más peligrosas para quienes defienden el medio ambiente y luchan por la tierra. Estos no son sólo números, son nombres de personas que han pasado por un largo proceso de difamación por luchar por su derechos, para su pueblo», dice a DW Ronilson Costa, coordinador nacional del CPT.
Una de las causas del escenario, evalúa Costa, es la concentración de tierras en Brasil y el retraso en el reconocimiento de los territorios indígenas.
Mucha violencia en América Latina
En Colombia se registraron 79 asesinatos de esta naturaleza en 2023, la cifra más alta de un solo país desde que Global Witness comenzó el recuento en 2012. En la última década, fueron silenciados así al menos a 461 defensores ambientales colombianos.
- «Muchas familias se han visto desproporcionadamente afectadas por disputas territoriales y violaciones de derechos humanos, exacerbadas por más de medio siglo de conflicto armado», explica el informe, que destaca la plantación de coca y el tráfico de drogas como catalizadores de la violencia.
- En México, los enfrentamientos por la industria minera parecen ser el telón de fondo de la mayoría de las muertes. De los 18 asesinatos, el 70% fueron de indígenas que estaban en contra de la expansión de las actividades mineras, afirma Global Witness.
- Honduras, con 10 millones de habitantes, es el país con la tasa per cápita más alta de asesinatos de ambientalistas. Según el estudio, la presión sobre la selva tropical es la causa principal, debido a la expansión de actividades que van desde la agroindustria hasta el narcotráfico, lo que ha empeorado la situación.
«Desde hace poco más de una década, los defensores de esta región han sufrido más ataques per cápita que en cualquier otro lugar del mundo, el 97% de ellos en tres países: Honduras, Guatemala y Nicaragua», evalúa el informe.
Opciones para salir de la crisis
¿Cómo se puede revertir la situación? Según los expertos, los gobiernos sólo podrán mejorar los programas de derechos humanos y protección de las víctimas cuando sean capaces de identificar las causas de los ataques.
- Una opción es el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe de 2018, para promover los derechos de acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales. Brasil se mostró de acuerdo ese mismo año, pero aún no lo ha ratificado.
- En opinión de Global Witness, el problema no se debe sólo a la lentitud de los gobiernos: «Las empresas que operan en la región también deben rendir cuentas por la violencia y criminalización que enfrentan los defensores del medio ambiente”.
Un ejemplo reciente citado por Costa proviene de Europa. A principios de septiembre, el consejo de ética del Fondo Global del Gobierno de Noruega (GPFG) recomendó que el fondo excluyera las inversiones en Prosegur, empresa española que opera en el área de seguridad. En Brasil, la empresa tiene la filial Segurpro, que presta servicios a Vale y Agropalma, y está involucrada en casos de ataques y muertes contra indígenas en Pará.
El papel del Acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 y vigente desde 2021, es el primer tratado regional que obliga a los Estados a proteger a los defensores ambientales. Este instrumento legal establece en su artículo 9 que los países deben garantizar entornos seguros, investigar agresiones y adoptar medidas con un enfoque interseccional, priorizando a mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Además, exige prevenir y sancionar ataques, así como promover la participación de los defensores en decisiones ambientales.
- Sin embargo, su implementación enfrenta importantes desafíos. Hasta la fecha, solo 17 países han ratificado el acuerdo, mientras que naciones con alta conflictividad ambiental como Brasil, Guatemala, Costa Rica y Perú aún no lo han hecho, lo que limita su alcance. Según Gianella Guillén, especialista de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), “mientras los proyectos extractivos avanzan, la implementación plena de Escazú y la voluntad política siguen siendo claves para transformar la realidad de quienes defienden la vida en primera línea. Su protección no es solo un derecho: es una deuda de justicia con la Tierra”.
Propuestas para una representación más inclusiva
Óscar Daza, representante de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y miembro de ALADTI, propuso garantizar un cupo para representantes indígenas en los espacios de decisión del Acuerdo de Escazú. Según Daza, esta medida permitiría combatir desigualdades históricas y sistémicas, además de asegurar prácticas culturalmente adecuadas y dar voz a quienes han sido criminalizados por su labor en defensa de los derechos humanos y ambientales.
- Por otro lado, la ALADTI reafirmó su compromiso de promover la participación de los pueblos indígenas en la elaboración de un diagnóstico regional sobre la situación de los defensores ambientales.
- Asimismo, se destacó la importancia de incorporar un enfoque de género en estas iniciativas, un tema que será central en la próxima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, programada para agosto en Ciudad de México.
Conflictos socioambientales en la región
Aunque algunos países como Chile presentan cifras más bajas de asesinatos (tres casos desde 2012), el contexto no es menos preocupante. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en Chile existen 238 conflictos socioambientales activos, muchos de ellos relacionados con actividades mineras y energéticas.
Este panorama refleja la creciente presión de las industrias extractivas, muchas veces ilegales y sin regulación efectiva, sobre los territorios y comunidades locales. El informe de Global Witness y las intervenciones en el foro subrayan la urgencia de adoptar medidas concretas para proteger a los defensores ambientales en América Latina.
La implementación efectiva del Acuerdo de Escazú, junto con un enfoque interseccional y de género, se presenta como una herramienta clave para enfrentar esta crisis y garantizar la seguridad de quienes luchan por la protección de los ecosistemas y los derechos humanos en la región. /Agencias-PUNTOporPUNTO